Hipocresía y Coherencia Ideológica en el Debate Literario: Retirada de Escritores del Hay Festival 2026
Hay retiradas que no son gestos de conciencia, sino coreografías morales. Se anuncian con cartas solemnes, se difunden en redes con la gravedad de quien cree estar haciendo historia y se ejecutan con la tranquilidaz de quien sabe que el aplauso correcto está garantizado. El retiro de algunos escritores del Hay Festival de Cartagena 2026, uno de los encuentros culturales más visibles de América Latina, quedó envuelto en una polémica que trascendió lo literario cuando varios autores anunciaron su salida del evento en rechazo a la participación de María Corina Machado, recientemente reconocida con el Premio Nobel de la Paz. El gesto fue presentado por sus protagonistas como una protesta política frente a lo que consideran una figura asociada al intervencionismo y a intereses extranjeros en Venezuela.
Nada resulta más cómodo que protestar desde el lugar seguro del consenso propio. Nada más rentable, hoy, que exhibir un antiimperialismo pulcro, selectivo, impecablemente alineado con las causas correctas. El problema no es retirarse —nadie está obligado a compartir escenario con quien no desea—, sino convertir la retirada en superioridad ética y la discrepancia en pecado.
Aquí no se discute literatura. No se discuten el estilo ni la estética, ni el derecho de cada autor a tener convicciones políticas. Se discute algo más profundo y más incómodo: el uso instrumental de la ética por parte de una intelectualidad que ha hecho del antiimperialismo una coartada para no mirar los crímenes de los regímenes que admiran.
La coherencia ideológica no es una virtud moral
Conviene decirlo sin rodeos: el gesto de Laura Restrepo es coherente. Coherente con una trayectoria marcada por la extrema izquierda más ortodoxa, por una lectura binaria del mundo, por una tradición que divide la historia entre imperios culpables y revoluciones siempre inocentes. Nada de esto es nuevo. Lo nuevo es la pretensión de elevar esa coherencia ideológica a categoría moral universal.
Porque la coherencia no absuelve. La coherencia no purifica. La coherencia, cuando se ejerce sin autocrítica, se convierte en dogma. Y el dogma, como enseñó el siglo XX, no produce justicia, sino silencios convenientes.
Desde esa lógica, Estados Unidos interviene, invade y somete; Cuba acompaña. Rusia colabora; China coopera. En Venezuela no hay ocupación extranjera, sino solidaridad revolucionaria. No hay represión, sino defensa del proceso. No hay presos políticos, sino conspiradores. No hay exilio, sino migración inducida por sanciones. Todo encaja. Todo cierra. Todo se explica. Todo se justifica.
Esta forma de pensar no es accidental. Es heredera directa de una tradición intelectual que, desde Sartre defendiendo a Stalin hasta buena parte de la intelligentsia latinoamericana justificando al castrismo, confundió compromiso con obediencia ideológica. Sartre necesitó los testimonios del Gulag para empezar a dudar; otros ni siquiera eso.
Derechos humanos, pero con afinidad ideológica
Aquí se revela la verdadera fractura ética. Los derechos humanos, para esta intelectualidad, no son universales: son afiliativos. Funcionan como credenciales morales que se activan o se suspenden según quién sea la víctima y quién el victimario.
El opositor venezolano encarcelado no es sujeto de derechos: es instrumento del imperio. El periodista exiliado no huye de la persecución: fabrica propaganda. El escritor cubano que escapó del castrismo no es disidente: es agente, gusano, traidor.
Este mecanismo es viejo y conocido. En 1971, cuando Heberto Padilla fue detenido y obligado a una autocrítica pública en Cuba, el mundo intelectual se partió. Algunos, como Vargas Llosa, entendieron que la revolución había cruzado una línea. Otros prefirieron justificar lo injustificable. La lealtad ideológica pesó más que la libertad del escritor.
Desde entonces, el patrón se repite. Se condena —con razón— a Pinochet, Videla o Franco, pero se relativiza a Castro, Chávez, Ortega o Maduro. Se habla de derechos humanos con voz grave, pero se bajan los decibeles cuando el verdugo es “de los nuestros”.
El antiimperialismo que factura en dólares
Hay una ironía imposible de ignorar. Estos escritores que denuncian el capitalismo y el imperialismo viven —y viven bien— del mercado cultural global. Publican en grandes editoriales, circulan por ferias internacionales, reciben premios, becas y traducciones. Nada de eso parece incomodales. El capitalismo, cuando paga derechos de autor, deja de ser un problema.
El conflicto aparece cuando el espacio cultural se vuelve plural. Cuando el escenario no confirma la narrativa. Cuando una voz disidente —y más aún, una voz que encarna la derrota simbólica de la revolución— es invitada a hablar.
Entonces el festival deja de ser foro y se convierte, de pronto, en amenaza. No se debate: se abandona. No se confronta: se cancela. No se argumenta: se moraliza.
Michel Foucault advirtió, en otro contexto, sobre el peligro de los intelectuales que se convierten en guardianes de la verdad. Aquí no se pretende custodiar la verdad, sino controlar la legitimidad: decidir quién merece hablar y quién no.
El Caribe romántico y la ceguera voluntaria
Para buena parte de la intelectualidad latinoamericana y europea, Cuba ha sido durante décadas un escenario romántico, un laboratorio simbólico donde todo se perdona en nombre de la causa. Un lugar donde la represión se estiliza, la pobreza se idealiza y el control se disfraza de dignidad.
Desde ese Caribe imaginado, Venezuela es leída como continuidad épica, no como tragedia humana. Por eso el ecocidio del Arco Minero, explotado por consorcios chinos y rusos, no merece columnas incendiarias. Por eso los más de ocho millones de migrantes venezolanos son reducidos a cifras explicables por sanciones externas. Por eso los muertos, los presos, los perseguidos y los desaparecidos no rompen la narrativa.
El antiimperialismo, así entendido, no es crítica al poder: es lealtad a un relato.
El intelectual crítico debería incomodar al poder. Pero aquí ocurre lo contrario: se incomoda a la disidencia. Se juzga, se condena, se expulsa simbólicamente. No se acepta la complejidad. No se tolera la ambigüedad. Se exige adhesión.
Esta es la vieja tentación del intelectual juez, denunciada una y otra vez en el siglo XX: creer que la posición ideológica otorga superioridad moral automática. Que el compromiso con una causa exonera de revisar sus consecuencias.
La historia no absuelve. La historia recuerda.
Nada de esto exige ser partidario de María Corina Machado. Nada de esto exige compartir su visión política. Lo único que exige es honestidad moral. La capacidad de reconocer que el autoritarismo no se vuelve aceptable por ser antiestadounidense. Que la intervención no deja de serlo por venir de La Habana, Moscú o Pekín. Que los derechos humanos no se suspenden por afinidad ideológica.
Estos escritores son coherentes, sí.
Pero lo son hipócritamente.
Coherentes con una tradición que prefirió el mito a la realidad, la causa al individuo, la ideología a la dignidad humana.
Y esa coherencia —por más bien escrita que esté— no es virtud: es una forma elegante de fracaso moral. Felicitaciones a los estimados escritores Laura Restrepo, Giuseppe Caputo y Mikaelah Drullard por su coherencia con la hipocresía.
La opinión emitida en este espacio refleja únicamente la de su autor y no compromete la línea editorial de La Gran Aldea.


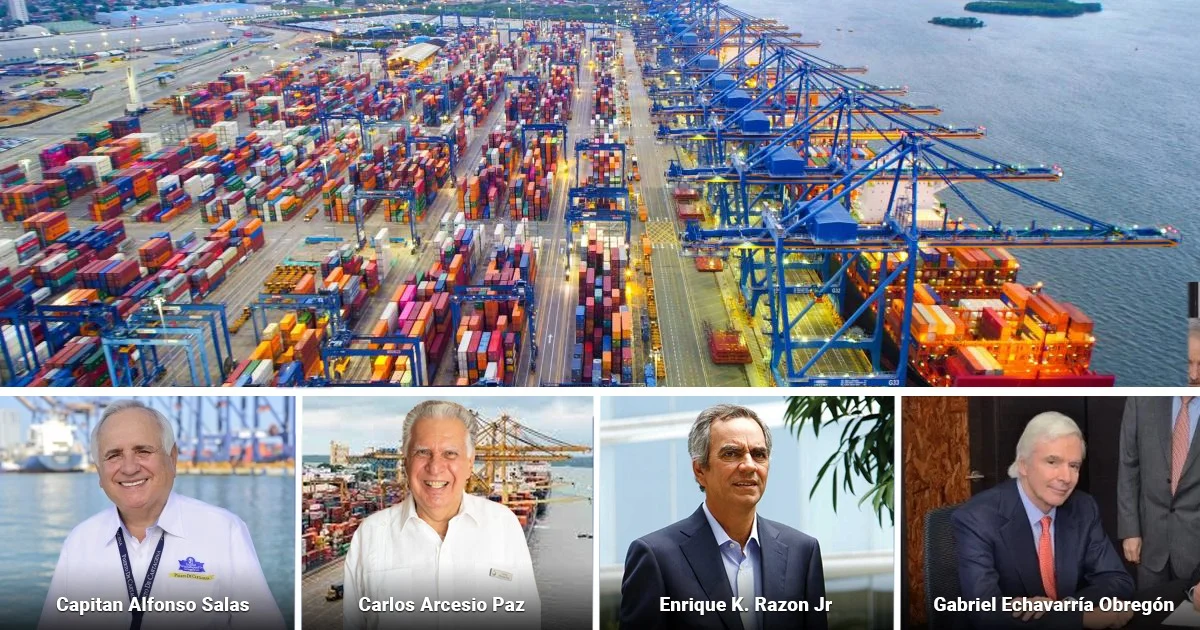
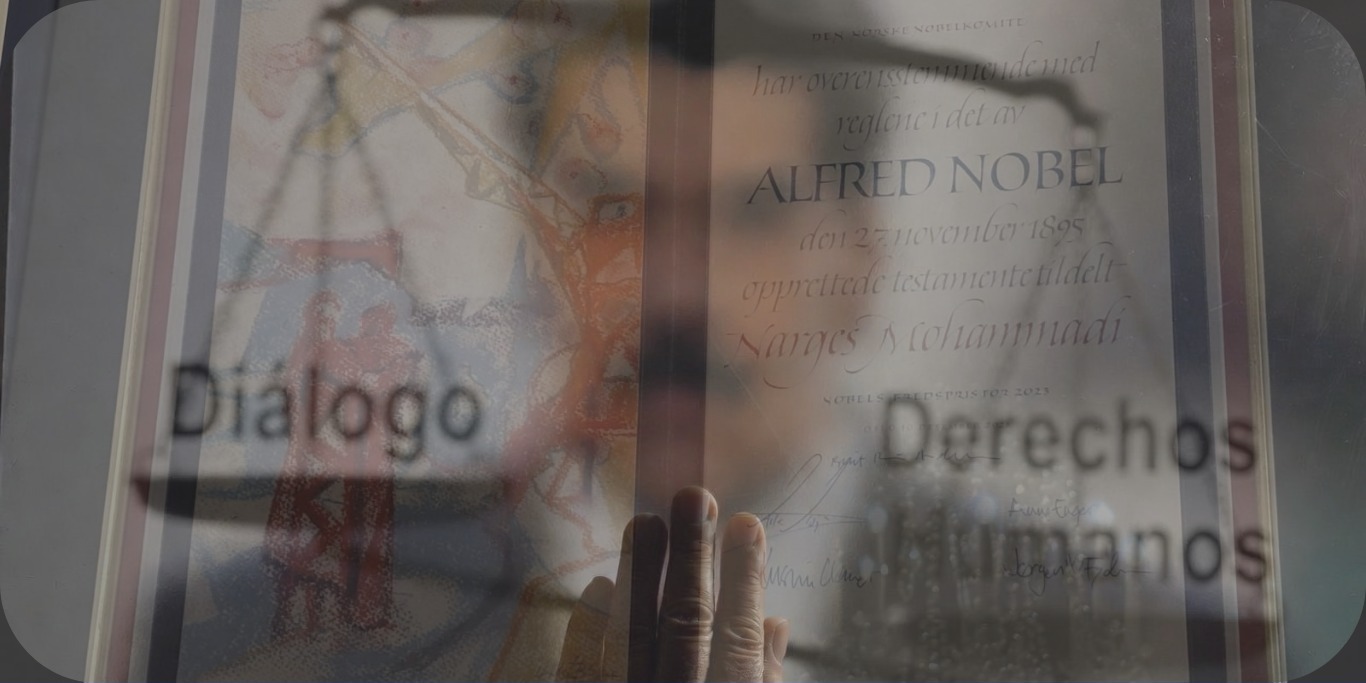
Publicar comentario